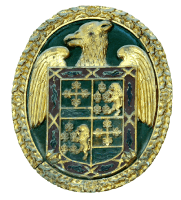PUENTES QUE AMAN
El pasado 24 de septiembre la Santísima Virgen, en el día en que la Iglesia la honra recordando sus inagotables Mercedes, tuvo su última caricia materna en la tierra con d. Miguel Vallejos Palomo, alcanzando de su divino Hijo la gracia de llamarlo en esa fecha al amoroso encuentro definitivo con Él.
Había abierto sus ojos a la luz de este mundo el día de santa Lucía de 1934 en Porcuna, siempre tan viva en la memoria de su corazón. Su cuerpo y su alma más que juveniles quedaron para siempre, a sus veintidós años, sacerdotalmente consagrados un 29 de junio de 1957. ¿Qué fue d. Miguel desde ese instante? Séame permitido, para ilustrarlo, narrar un vivísimo recuerdo de mi infancia.
Sería el año 1976. Tenía mi párroco la bendita costumbre de dedicar muchas de sus tardes a visitar una por una las aulas de los diversos colegios que pertenecían a su parroquia para conocer a los chicos y chicas, ser mejor conocido por ellos y dar una más que preparada charla de religión. Un día llegó a nuestra clase, nos saludó sonriente con un cariñoso “¡buenas tardes!”, a la par que nos indicaba que nos sentásemos (nos habíamos puesto en pie al entrar él, como hacíamos con cualquier profesor). Se dirigió a la pizarra y empezó en silencio a dibujar con mano firme y trazo calmo. Cuando acabó, se volvió hacia nosotros y nos preguntó: “¿Sabéis qué he dibujado?”. Respondimos a una: “¡Un puente!”. En efecto, sobre el verde intenso de la pizarra aparecía, incluso con detalles minuciosos, la figura en blanco de un puente de arcos de medio punto con su primer y último pilar anclados en cada una de las orillas del río que bajo él discurría. Con cara de amigable astucia mi párroco nos corrigió: “¡No!; en realidad me he dibujado a mí mismo”. Y entonces comenzó a desplegar ante nosotros la más lúcida y amena explicación que he escuchado jamás sobre lo que es un sacerdote: un puente viviente que une la orilla de los hombres con la de Dios; un puente por el que Dios –que no lo precisa, pero así lo quiere– sigue transitando para venir a estar en el mundo de los hombres por medio de su Palabra y sus Sacramentos, que el sacerdote dispensa con sus labios y su corazón; un puente por el que los hombres pueden pasar para alcanzar lo que nunca sospecharon que fuera alcanzable: la orilla infinitamente distante en la que Dios habita, que se hace cercana gracias a esa construcción de piedra espiritual edificada por el mismo Dios llamada sacerdocio. Y para ser buen puente, prosiguió mi párroco, se precisa estar firmemente arraigado en ambas orillas: ser muy conocedor y amante de Dios, para poder hablar convincentemente de Él a los hombres; y conocer y amar también profundamente a los hombres, para poder hablarles de ellos a Dios.
¡Es hermoso ser puente! Pregúntenle a cualquier sacerdote enamorado y les dirá que nunca sospechó que fuera posible tanto gozo en esta tierra. Pero ser puente es –sería necedad negarlo– ¡tremendamente sufrido!, porque el puente, para cumplir su función, ha de soportar el peso abrumador (¡cuánto pesa el alma de cada hombre!) de los que por él transitan. Pregúntenle a cualquier sacerdote enamorado y les dirá que jamás imaginó que cupiera tanto sufrir en un corazón de hombre. Es que los suyos son exactamente los mismos amores y dolores del Sumo y Único Sacerdote que es Cristo Jesús, porque el sacerdote es “otro Cristo, el mismo Cristo”.
Un santo sacerdote suplicaba así al Señor: “Jesús, haz de mi corazón alfombra para que los demás pisen blando”. Por ser puente alfombrado que condujera derechamente a Dios luchó d. Miguel allí donde la Iglesia que peregrina en tierras del Santo Reino le encomendó ejercer su ministerio sacerdotal: apenas unos meses en Villacarrillo; diez años en Charilla y Alcalá la Real; casi veinte en Cambil y Arbuniel; algo más de diez en la capellanía de El Neveral; y algo más de treinta en la iglesia de San Andrés, sirviendo a la Santa Capilla y Noble Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, además de su perseverante colaboración en la Parroquia de San Juan de la Cruz en Jaén. Deseo mencionar sólo dos rasgos muy marcados de su alma sacerdotal: su pasión por la Eucaristía y su devoción por los santos.
Pese a ser muy amigos, tuve pocas ocasiones de ver a d. Miguel celebrar Misa. Me resultaba siempre edificante contemplar la piedad, la unción, el recogimiento, la ternura de amor con que impregnaba las palabras y gestos del momento más importante de su día. Me comentaba una vez en confidencia de intimidad: celebro siempre empleando la Plegaria Eucarística II, no porque sea la más corta –como tal vez algunos piensen–, sino porque me la sé de memoria y puedo así cerrar los ojos para que nada me distraiga en esos instantes capitales del Santo Sacrificio. En el Altar se recogía hasta “esconderse con Cristo en Dios” (cf. Col 3,3). En la Misa, él quería pasar desapercibido y que sólo Cristo apareciera, haciendo suyas las palabras del Bautista referidas a Jesús: “Conviene que Él crezca y yo mengüe” (Jn 3,30). D. Miguel se sabía sacerdote para la Eucaristía.
No había día en que no dedicara un detenido rato a leer pasajes de la vida y las enseñanzas del santo que la Iglesia celebraba en esa jornada. Lo hacía con entusiasmo, como cuerdo Quijote que leyera libros de magníficos caballeros y nobles damas, consciente de que los santos son los protagonistas de la única aventura que transciende la historia y alcanza la eternidad –la amistad con Dios– y deseoso, como niño que contempla a gigantes, de emular sus hazañas. Le gustó mucho, cuando se la hice notar, la bella descripción que Benedicto XVI realiza de los santos en su penúltima encíclica: “La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la Luz por antonomasia, el Sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía” (Spe salvi, n. 49). Me emociona pensar que ahora habrá sustituido sus largas caminatas en la tierra por amenos paseos por los senderos del Cielo en la amorosa compañía de sus hermanos los santos.
Tres semanas antes de fallecer, desde el hospital, san Juan Pablo II escribió su última carta a los sacerdotes. En ella aunaba así estas dos pinceladas que he resaltado para retratar de modo muy sucinto la figura de d. Miguel: “De nuestra relación con la Eucaristía se desprende (…) la condición «sagrada» de nuestra vida. Una condición que se ha de reflejar en todo nuestro modo de ser, pero ante todo en el modo de celebrar. ¡Acudamos para ello a la escuela de los Santos! (…) (fijémonos) en los Santos que con mayor vigor han manifestado la devoción a la Eucaristía. En esto, muchos sacerdotes (…) han dado un testimonio ejemplar, suscitando fervor en los fieles que participaban en sus Misas” (Carta para el Jueves Santo de 2005, n. 6).
Admiraba d. Miguel la elegancia literaria de José Luis Martín Descalzo. Se habrá hecho realidad para él lo que en su último soneto dejara escrito sobre la muerte el sacerdote castellano, presintiendo la cercanía de la propia:
Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche-Luz tras tanta noche oscura.
Ahora, junto al Señor, d. Miguel no sólo no ha dejado de ejercer su ponti-ficado –“Tú eres sacerdote para siempre”, dice la Escritura Santa–, sino que no descansará hasta que todos los que lo conocimos y amamos en este mundo no hayamos llegado a la orilla de Dios, transitando, entre otros, el magnífico puente que él sigue siendo.
Manuel José Cámara Valenzuela
Sacerdote
Doctor en Filosofía
Profesor y Bibliotecario del Seminario de Jaén